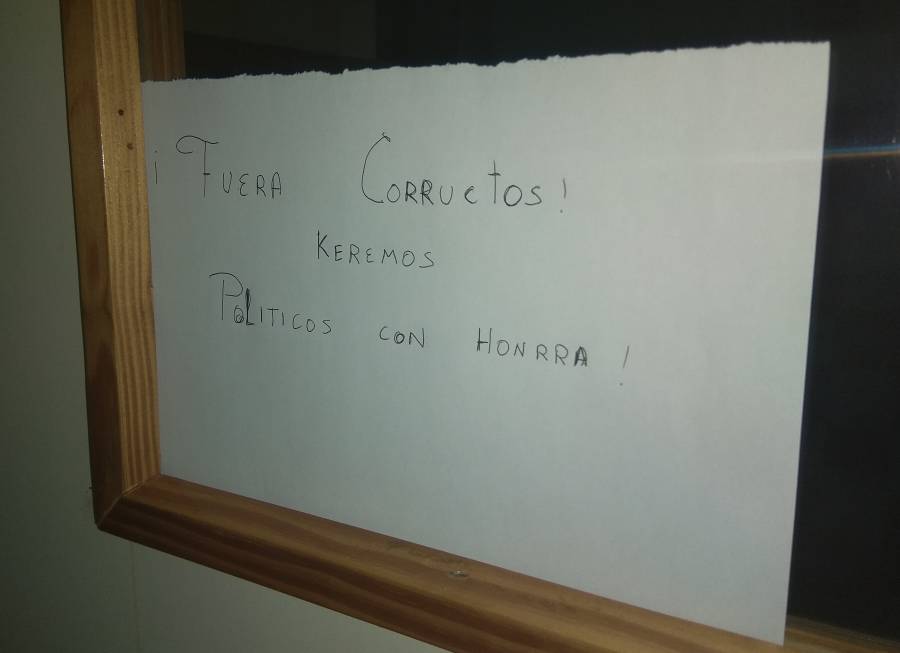Cual es errónea Roja o Rroja?
La palabra correcta es Roja. Sin Embargo Rroja se trata de un error ortográfico.
La falta ortográfica detectada en la palabra rroja es que se ha eliminado o se ha añadido la letra r a la palabra roja
Más información sobre la palabra Roja en internet
Roja en la RAE.
Roja en Word Reference.
Roja en la wikipedia.
Sinonimos de Roja.
Errores Ortográficos típicos con la palabra Roja
Cómo se escribe roja o rroja?
Cómo se escribe roja o roga?

la Ortografía es divertida

El Español es una gran familia
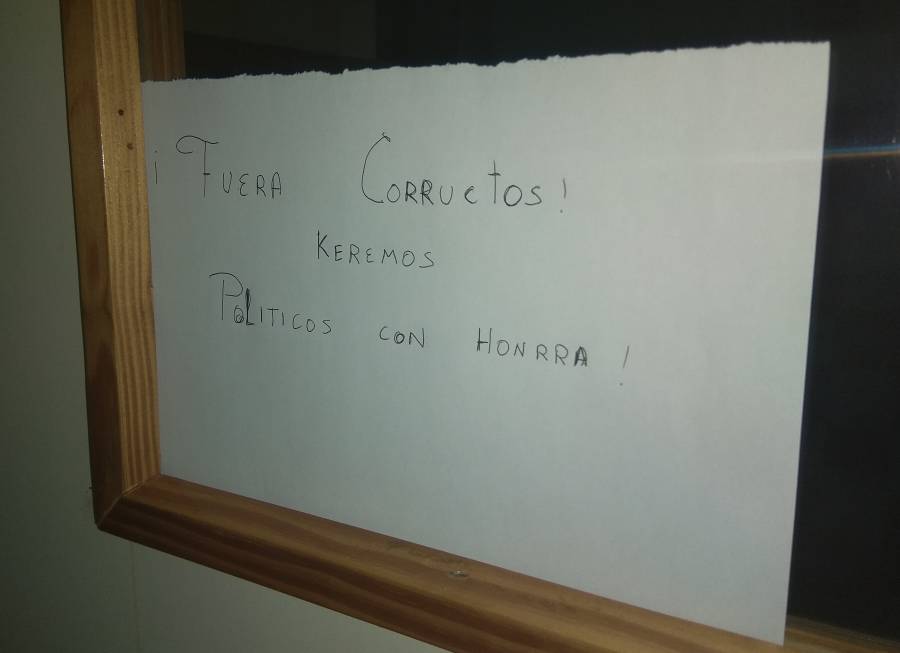 Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r
Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r Reglas relacionadas con los errores de r
Las Reglas Ortográficas de la R y la RR
Entre vocales, se escribe r cuando su sonido es suave, y rr, cuando es fuerte aunque sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve r inicial. Por ejemplo: ligeras, horrores, antirreglamentario.
En castellano no es posible usar más de dos r
Algunas Frases de libros en las que aparece roja
La palabra roja puede ser considerada correcta por su aparición en estas obras maestras de la literatura.
En la línea 92
del libro La Barraca
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Tras los árboles y las casas que cerraban el horizonte asomaba el sol como enorme oblea roja, lanzando horizontales agujas de oro que obligaban a taparse los ojos. ...
En la línea 419
del libro La Barraca
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Ya alcanzaba a contemplar su huerta, ya se reía del miedo pasado, cuando vió saltar del bancal de cáñamo al propio Barret, y le pareció un enorme demonio, con la cara roja, los brazos extendidos, impidiéndole toda fuga, acorralándolo en el borde de la acequia, que corría paralela al camino. ...
En la línea 539
del libro La Barraca
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Aquellas eran tierras: siempre verdes, con las entrañas incansables engendrando una cosecha tras otra, circulando el agua roja a todas horas como vivificante sangre por las innumerables acequias regadoras que surcaban su superficie como una complicada red de venas y arterias; fecundas hasta alimentar familias enteras con cuadros que, por lo pequeños, parecían pañuelos de follaje. ...
En la línea 559
del libro La Barraca
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Teresa, la mujer, y Roseta, la hija mayor, con faldas recogidas entre las piernas y azadón en mano, cavaban con más ardor que un jornalero, descansando solamente para echarse atrás las greñas caídas sobre la sudorosa y roja frente. ...
En la línea 544
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Era una pieza estrecha y larga, que aún parecía más grande por lo denso de la atmósfera y la escasez de luz. En el fondo estaba el hogar, en el que ardía una lumbre de boñiga seca, despidiendo un olor infecto. Un candil marcaba su llama como una lágrima roja y titilante en este ambiente nebuloso. El resto de la pieza, completamente a oscuras, tenía en sus tinieblas palpitaciones de vida. Adivinábase la presencia de una muchedumbre bajo la mortaja de sombras. ...
En la línea 625
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... El cristianismo era una mentira más, desfigurada y explotada por los de arriba para justificar y santificar sus usurpaciones. ¡Justicia, y no Caridad! ¡Bienestar en la tierra para los infelices y que los ricos se reservasen, si la deseaban, la posesión del cielo, abriendo la mano para soltar sus rapiñas terrenales! Los miserables no podían esperar nada de lo alto. Sobre sus cabezas sólo existía un infinito insensible a la desesperación humana: otros mundos que ignoraban la vida de millones de míseros gusanos sobre esta esfera deshonrada por el egoísmo y la violencia. Los hambrientos, los que tenían sed de justicia, sólo debían confiar en ellos mismos. ¡Arriba, aunque fuese para morir! Otros vendrían detrás, que esparcirían la simiente germinadora en los surcos fecundados por su sangre. ¡De pie y en marcha la horda de la miseria, sin más Dios que la rebelión, iluminando su camino la estrella roja, el eterno diablo de las religiones, guía insustituible de todos los grandes movimientos de la humanidad!... ...
En la línea 636
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Eran unos animales casi salvajes, de ojos de fuego y boca roja, erizada de dientes que daban frío. Los dos se abalanzaron sobre un hombre que marchaba encorvado por entre las cepas, fuera del camino que en recta pendiente conducía de la carretera a la torre. ...
En la línea 1440
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Había dejado caer el tenedor, y una nubecilla roja pasó por su frente. ...
En la línea 4617
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... -Y además -continuó Aramis pellizcándose la oreja p ara volver la roja, de igual modo que agitaba las manos para volverlas blancas-, además he hecho cierto rondel que le comuniqué al señor Voiture el año pasado, y sobre el cual ese gran hombre me hizo mil cumplidos. ...
En la línea 6012
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Y le dio un beso bajo el cual la pobre niña se puso roja como una cereza. ...
En la línea 8656
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Por lo demás, contaba, y con razón, con Milady: había adivinado en el pasado de esta mujer esas cosas terribles que sólo su capa roja podía cubrir; y sentía que por una causa o por otra, esta mujer le era adicta, al no poder encontrar sino en él un apoyo superior al peligro que la amenazaba. ...
En la línea 10650
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Un cuarto de hora después volvió, efectivamente, acompañado de un hombre enmascarado y envuelto en una gran capa roja. ...
En la línea 7186
del libro La Biblia en España
del afamado autor Tomás Borrow y Manuel Azaña
... Envolvíase en un _ferioul_ de lana roja, especie de vestidura que llega hasta más abajo de las caderas. ...
En la línea 1839
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz, con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro; encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y, cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. ...
En la línea 65
del libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo
del afamado autor Charles Darwin
... Las indicaciones que acabo de dar, se prestan a hacer dos preguntas importantes: en primer lugar, ¿cómo es que los diferentes cuerpos que constituyen las zonas de bordes bien limitados permanecen reunidos? Cuando se trata de crustáceos análogos a los langostinos, no hay nada de extraordinario en ello; pues los movimientos de estos animales son tan regulares y simultáneos como los de un regimiento de soldados. Pero no puede atribuirse esta reunión a un acto voluntario por parte de los óvulos o de las confervas, y probablemente por parte de los infusorios. En segundo lugar, ¿cuál es la causa de la mucha longitud de las zonas? Estas zonas se asemejan tan por completo a lo que puede verse en cada torrente, donde el agua arrastra en largas tiras la espuma producida, que es preciso atribuir aquéllas a una acción análoga de las corrientes del aire o del mar: Si se admite este supuesto, también debe creerse que estos diferentes cuerpos organizados provienen de sitios donde se producen en gran número y que las corrientes aéreas o marítimas los arrastran a lo lejos. Sin embargo, confieso que es muy difícil creer que en un solo lugar, sea cual fuere, puedan producirse millones de millones de animalillos y de confervas. En efecto, ¿cómo habían de poder encontrarse estos gérmenes en esos lugares especiales? ¿No han sido dispersados los cuerpos productores por los vientos y por las olas en toda la inmensidad del océano? Sin embargo, preciso es confesar también que no hay otra hipótesis para explicar ese agrupamiento. Quizá convenga añadir que, según Scoresby, se encuentra 5 M. LESSON. (Voyage de la Coquille, tomo I, pág. 255) señala la existencia de agua roja a lo largo de Lima, color producido sin duda por la misma causa. El célebre naturalista Peron indica, en el Voyage aux terres australes, lo menos doce viajeros que han aludido a la coloración del mar (tomo II, pág. 239). A los viajeros indicados por Peron pueden añadirse: Humboldt, Pers. Narr., tomo VI, pág. 804; Flinder, Voyage, tomo 1, página 92. Labillardiere, tomo I, pág. 287; Ulloa, Viaje; Voyage de l Astrolabe et de la Coquille; Capitán King, Surrey of Australia, etc. ...
En la línea 266
del libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo
del afamado autor Charles Darwin
... A más de treinta millas de Punta Alta hallé, en un acantilado de tierra roja, muchos fragmentos de huesos, gran parte de los cuales tenían también dimensiones grandísimas. Entre ellos vi los dientes de un roedor, muy semejantes en tamaño y forma a los del Capybara, cuyas costumbres he descrito; por tanto, provenían de un animal acuático probablemente. En el mismo sitio encontré también parte de la cabeza de un Ctenomys, especie diferente del tucutuco, pero de gran parecido general. La tierra roja donde estaban sepultos esos restos fósiles contiene, como la de las Pampas (según el profesor Ehremberg), ocho infusorios de agua dulce y un infusorio de agua salada; por tanto, lo probable es que sea un sedimento formado en un estuario. ...
En la línea 266
del libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo
del afamado autor Charles Darwin
... A más de treinta millas de Punta Alta hallé, en un acantilado de tierra roja, muchos fragmentos de huesos, gran parte de los cuales tenían también dimensiones grandísimas. Entre ellos vi los dientes de un roedor, muy semejantes en tamaño y forma a los del Capybara, cuyas costumbres he descrito; por tanto, provenían de un animal acuático probablemente. En el mismo sitio encontré también parte de la cabeza de un Ctenomys, especie diferente del tucutuco, pero de gran parecido general. La tierra roja donde estaban sepultos esos restos fósiles contiene, como la de las Pampas (según el profesor Ehremberg), ocho infusorios de agua dulce y un infusorio de agua salada; por tanto, lo probable es que sea un sedimento formado en un estuario. ...
En la línea 431
del libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo
del afamado autor Charles Darwin
... Me detengo cinco días en Bajada y estudio la geología interesantísima de la comarca. Hay aquí, al pie de los cantiles, capas que contienen dientes de tiburón y conchas marinas de especies extintas; luego se pasa gradualmente a una marga dura y a la tierra arcillosa roja de las Pampas con sus concreciones calizas que contienen osamentas de cuadrúpedos terrestres. Este corte vertical indica claramente una gran bahía de agua salada pura, que poco a poco se ha convertido en un estuario fangoso en el cual eran acarreados por las aguas los cadáveres de los animales ahogados. En Punta Gorda (banda oriental) he visto que el sedimento de las Pampas alternaba con calizas que contienen algunas de las mismas conchas marinas extintas; lo cual prueba un cambio de dirección en las corrientes, o con más probabilidades, una oscilación en el nivel del fondo del antiguo estuario. El aspecto general de los sedimentos que forman las Pampas, su posición en la desembocadura del gran río de la Plata, la presencia de un número tan considerable de osamentas de cuadrúpedos terrestres: tales eran las principales razones en que me fundaba yo hasta hace poco para sostener que esos sedimentos se habían formado en un estuario. Pues bien, el profesor Ehrenberg ha tenido la bondad de examinar una muestra de la tierra roja que recogí en la parte inferior del sedimento, junto a los esqueletos de mastodonte: ha encontrado en ella varios infusorios pertenecientes en parte a especies de agua dulce, en parte a especies marinas; predominando un poco las primeras, deduce que el agua en que se formaron estos sedimentos debía de ser salobre. ...
En la línea 95
del libro Blancanieves
del afamado autor Jacob y Wilhelm Grimm
... Exteriormente parecía buena, blanca y roja y tan bien hecha que tentaba a quien la veía; pero apenas se comía un trocito sobrevenía la muerte. ...
En la línea 102
del libro Blancanieves
del afamado autor Jacob y Wilhelm Grimm
... -¿Ternes que esté envenenada? -dijo la vieja-; mira, corto la manzana en dos partes; tú comerás la parte roja y yo la blanca. ...
En la línea 103
del libro Blancanieves
del afamado autor Jacob y Wilhelm Grimm
... La manzana estaba tan ingeniosamente hecha que solamente la parte roja contenía veneno. ...
En la línea 107
del libro Blancanieves
del afamado autor Jacob y Wilhelm Grimm
... -Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. ...
En la línea 8972
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... Y Ana veía desaparecer entre las ramas aquel sombrero redondo, flexible, siempre gris, aquel tapabocas de cuadros de pana eternamente colgado al cuello, aquella cazadora parda y aquellos pantalones ni anchos ni estrechos, ni nuevos ni viejos, de ramitos borrosos de lana verde y roja alternando sobre fondo negro. ...
En la línea 10496
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... En medio del recinto se levantaba una plataforma de tabla de pino, de quita y pon; sobre ella a un lado había tres filas de bancos sin respaldos, y enfrente de ellos una mesa cubierta de damasco viejo, manchado de cera, presidida por un sillón de pana roja y varios taburetes de igual paño. ...
En la línea 11452
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... El Magistral se paseaba a grandes pasos, con las manos a la espalda, en la cámara roja, cubierta de damasco. ...
En la línea 11805
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... La joven, roja como una cereza, con los ojos en un San José de su devocionario y el alma en los movimientos de su primo, procuraba huir de la valla del centro contra la cual amenazaban aplastarla aquellas olas humanas, que allí en lo obscuro imitaban las del mar batiendo un peñasco, en la negrura de su sombra. ...
En la línea 992
del libro A los pies de Vénus
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... El 28 de enero de 1495 abandonó Carlos VIII la capital pontificia al frente de sus tropas. César Borgia cabalgaba a su derecha, llevando sobre su vestido de viaje la capa roja de cardenal. Había aceptado, con aparente conformidad, este papel de legado que disimulaba su verdadera condición de rehén. Los que lo conocían sospechaban que tanta mansedumbre debía ocultar algún propósito secreto. ...
En la línea 1114
del libro A los pies de Vénus
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... Y al mismo tiempo la viuda de Gamboa, roja de cólera, se abanicaba rudamente, fijando en el joven los dos rayos de sus ojos, mientras decía entre balbuceos: ...
En la línea 1281
del libro A los pies de Vénus
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... La última fiesta era una corrida de toros en los jardines del Vaticano, a la que asistían más de diez mil personas. Avanzaba el cardenal de Valencia al frente de su cuadrilla compuesta de doce jinetes, llevando un traje a la morisca, como los sarracenos españoles, compuesto de marlota de raso, blanca y roja, que doña Sancha había bordado de oro, bonete carmesí con penacho, borceguíes azules y una espada forjada expresamente para dicha fiesta. Iba montado en un caballo blanco con ricos jaeces y blandía en su diestra un lanzón, regalo también de doña Sancha. Doce mozos vestidos de raso amarillo y terciopelo carmesí marchaban a pie delante de él. ...
En la línea 1633
del libro El paraíso de las mujeres
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... Ya se había ocultado el sol, dejando en el horizonte una barra roja entre vapores flotantes de oro mortecino. ...
En la línea 574
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... las exageraciones liberticidas de la demagogia roja y de la demagogia blanca como si las estuviera mirando pintadas en la pared de enfrente; el ex-subsecretario de Gobernación, Zalamero, leía clarito en el porvenir el nombre del Rey Alfonso, y el concejal decía que el alfonsismo estaba aún en la nebulosa de lo desconocido. El mismo Aparisi y Federico Ruiz profetizaron luego en una sola cuerda… ¡Qué demonio! Ellos no se asustaban de la República. Como si lo vieran… no iba a pasar nada. Es que aquí somos muy impresionables, y por cualquier contratiempo nos parece que se nos cae el Cielo encima. «Yo les aseguro a ustedes —decía Aparisi, puesta la mano sobre el pecho—, que no pasará nada, pero nada. Aquí no se tiene idea de lo que es el pueblo español… Yo respondo de él, me atrevo a responder con la cabeza, vaya… ». Moreno no vaticinaba; no hacía más que decir: «Por si vienen mal dadas, me voy mañana para Londres». Aquel ricacho soltero alardeaba de carecer en absoluto del sentimiento de la patria, y estaba tan extranjerizado que nada español le parecía bueno. Los autores dramáticos lo mismo que las comidas, los ferrocarriles lo mismo que las industrias menudas, todo le parecía de una inferioridad lamentable. Solía decir que aquí los tenderos no saben envolver en un papel una libra de cualquier cosa. «Compra usted algo, y después que le miden mal y le cobran caro, el envoltorio de papel que le dan a usted se le deshace por el camino. No hay que darle vueltas; somos una raza inhábil hasta no poder más». ...
En la línea 648
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... Al poco rato entró en el despacho un hombre muy flaco, de cara enfermiza y toda llena de lóbulos y carúnculas, los pelos bermejos y muy tiesos, como crines de escobillón, la ropa prehistórica y muy raída, corbata roja y deshilachada, las botas muertas de risa. En una mano traía el sombrero que era un claque del año en que esta prenda se inventó, el primogénito de los claques sin género de duda, y en la otra un lío de carteras-prospectos para hacer suscriciones a libros de lujo, las cuales estaban tan sobadas, que la mugre no permitía ver los dorados de la pasta. Impresionó penosamente a la compasiva Jacinta aquella estampa de miseria en traje de persona decente, y más lástima tuvo cuando le vio saludar con urbanidad y sin encogimiento, como hombre muy hecho al trato social. ...
En la línea 811
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... «Aquí es» dijo Guillermina, después de andar un trecho por la calle del Bastero y de doblar una esquina. No tardaron en encontrarse dentro de un patio cuadrilongo. Jacinta miró hacia arriba y vio dos filas de corredores con antepechos de fábrica y pilastrones de madera pintada de ocre, mucha ropa tendida, mucho refajo amarillo, mucha zalea puesta a secar, y oyó un zumbido como de enjambre. En el patio, que era casi todo de tierra, empedrado sólo a trechos, había chiquillos de ambos sexos y de diferentes edades. Una zagalona tenía en la cabeza toquilla roja con agujeros, o con orificios, como diría Aparisi; otra, toquilla blanca, y otra estaba con las greñas al aire. Esta llevaba zapatillas de orillo, y aquella botitas finas de caña blanca, pero ajadas ya y con el tacón torcido. Los chicos eran de diversos tipos. Estaba el que va para la escuela con su cartera de estudio, y el pillete descalzo que no hace más que vagar. Por el vestido se diferenciaban poco, y menos aún por el lenguaje, que era duro y con inflexiones dejosas. ...
En la línea 4860
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... La viuda de Fenelón llegó a la hora de costumbre, y a poco subió el mozo de la botica con la bandeja de dulces que mandaba Ballester. No tardaron en presentarse el señor y la señora del tercero de la derecha. Él, por una de esas ironías tan comunes en la vida, era el hombre más grave, seco y desapacible del mundo, comadrón de oficio, y se llamaba D. Francisco de Quevedo (hermano del cura castrense, Quevedo, a quien conocimos en la tertulia del café, junto con el Pater y Pedernero). Su mujer competía en elegancia con una boya de las que están ancladas en el mar para amarrar de ellas los barcos. Su paso era difícil, lento y pesado, y cuando se sentaba, no había medio de que se levantara sin ayuda. Su cara redonda semejaba farol de alcaldía o Casa de Socorro, porque era roja y parecía tener una luz por dentro; de tal modo brillaba. Pues a esta monstruosidad la llamaba Ballester doña Desdémona, por ser o haber sido Quevedo muy celoso, y con este mote la designaré, aunque su verdadero nombre era doña Petra. No tenía niños este matrimonio, y mientras D. Francisco se pasaba la vida sacando a luz los hijos del hombre, su esposa sacaba y criaba pájaros, para lo cual tenía muy buena mano. Estaba la casa llena de jaulas, y en ellas se reproducían diversas familias y especies de aves cantoras. Y para colmo de contrastes, era la señora del comadrón una mujer chistosísima, que contaba las cosas con mucha sal. En cambio, D. Francisco de Quevedo no tenía más chiste que el que podría tener un caimán. ...
En la línea 790
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... –Yo soy Yokel, y fui en otro tiempo un labrador próspero, con una esposa amante y chiquillos; y ahora soy algo muy distinto por mi estado y profesión. Mi mujer y mis hijos murieron. Tal vez estén en el cielo, o tal vez… en el otro sitio… Pero, ¡Dios sea loado!, ya no tienen nada que ver con Inglarterra. Mi buena madre, que era de conducta intachable, trató de ganarse el pan asistiendo a los enfermos, pero uno de ellos se murió sin que el médico supiera de qué, y por lo tanto quemaron a mi madre por bruja, mientras mis niños lo contemplaron, gimiendo. ¡Ley de Inglaterra! ¡Levantad el vaso y bebamos todos juntos a la salud de las misericordiosas leyes inglesas, que la libraron del infierno de Inglaterra! ¡Gracias, camaradas, gracias a todos! Yo pedí limosna de casa en casa con mi mujer, llevando a los famélicos niños; pero como es un delito tener hambre en Inglaterra, nos desnudaron y nos llevaron por tres pueblos dándonos azotes. ¡Bebamos todos otra vez por las piadosas leyes inglesas, porque su látigo se bebió la sangre de mi María, y así llegó muy pronto su bendita libertad! Ahora duerme en la bendita tierra, a salvo de todo daño; y los niños… Los niños, mientras la ley me iba azotando de pueblo en pueblo, se murieron de hambre. ¡Bebed, muchachos, bebed, aunque no sea más que una gota, por los pobres niños que no hicieron nunca daño a nadie! Yo volví a mendigar en busca de un mendrugo, y me pusieron en la picota y perdí una oreja… Mirad, aquí está lo que de ella queda. Volví a pedir limosna, y, para que no se me olvide, aquí tenéis lo que resto de la otra. Volví otra vez, y me vendieron como esclavo. Aquí, en la mejilla, debajo de esta mancha, si me lavara, podríais ver la S roja que dejó la marca del hierro al rojo vivo. ¡Esclavo! ¿Comprendéis esta palabra? ¡Un esclavo inglés es el que tenéis delante! Me he escapado de mi amo, y cuando me encuentren –¡caiga la maldición del cielo sobre la tierra que lo ha ordenado!–, cuando me encuentren, me ahorcarán.[11] ...
En la línea 1333
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... Cuando llego allí, los muros de la venerable fortaleza parecieron abrirse de pronto en mil lugares, y por cada abertura asomó una roja lengua de fuego y una voluta blanca de humo; siguió una explosión ensordecedora, que sofoco los gritos de la multitud e hizo temblar la tierra. Los fogonazos, el humo y las explosiones se repitieron de nuevo una y otra vez con maravillosa celeridad, de manera que en pocos momentos la vieja Torre desapareció en la extensa niebla de su propio humo, menos la punta del elevado pináculo llamado la Torre Blanca; ésta, con sus banderas, se erguía sobre el denso dique de vapor, como el pico de una montaña se destaca sobre las nubes. ...
En la línea 1342
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... El cronista dice: 'En el extremo superior de la calle Gracechurch, ante el emblema del Águila, la ciudad había erigido un monumental arco, bajo el cual estaba una tarima que se extendía de un lado al otro de la calle. Era un espectáculo histórico que representaba a los inmediatos progenitores del rey. Allí estaba Isabel de York, sentada en. medio de una inmensa rosa blanca, cuyos pétalos formaban elaborados volantes alrededor de ella; a su lado estaba Enrique VII, saliendo de una enorme rosa roja, dispuesta de la misma manera; las manos de la pareja real estaban entrelazadas, y ostentosamente exhibido el anillo de boda. De las rosas rojas y blancas salía un tallo que llegaba hasta una segunda tarima, ocupada por Enrique VIII, saliendo de una rosa roja y blanca, con la efigie de la madre del nuevo rey, Juana Seymour, representada a su lado. Salía una rama de aquella pareja, que ascendía hasta una tercera tarima, donde se veía la efigie del mismo Eduardo VI, sentado en su trono con regia majestad, y todo el espectáculo estaba enmarcado con guirnaldas 'de rosas, rojas y blancas.' ...
En la línea 1342
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... El cronista dice: 'En el extremo superior de la calle Gracechurch, ante el emblema del Águila, la ciudad había erigido un monumental arco, bajo el cual estaba una tarima que se extendía de un lado al otro de la calle. Era un espectáculo histórico que representaba a los inmediatos progenitores del rey. Allí estaba Isabel de York, sentada en. medio de una inmensa rosa blanca, cuyos pétalos formaban elaborados volantes alrededor de ella; a su lado estaba Enrique VII, saliendo de una enorme rosa roja, dispuesta de la misma manera; las manos de la pareja real estaban entrelazadas, y ostentosamente exhibido el anillo de boda. De las rosas rojas y blancas salía un tallo que llegaba hasta una segunda tarima, ocupada por Enrique VIII, saliendo de una rosa roja y blanca, con la efigie de la madre del nuevo rey, Juana Seymour, representada a su lado. Salía una rama de aquella pareja, que ascendía hasta una tercera tarima, donde se veía la efigie del mismo Eduardo VI, sentado en su trono con regia majestad, y todo el espectáculo estaba enmarcado con guirnaldas 'de rosas, rojas y blancas.' ...
En la línea 862
del libro Sandokán: Los tigres de Mompracem
del afamado autor Emilio Salgàri
... Parece que trae un prisionero, veo una chaqueta roja. -Sí, hay un soldado inglés atado al palo mayor. -¡Ah, si pudiera decirme algo de Mariana! ...
En la línea 1035
del libro Sandokán: Los tigres de Mompracem
del afamado autor Emilio Salgàri
... Se quitó la faja roja y la desplegó al viento. ...
En la línea 1945
del libro Veinte mil leguas de viaje submarino
del afamado autor Julio Verne
... de bermeja, roja mar ...
En la línea 1949
del libro Veinte mil leguas de viaje submarino
del afamado autor Julio Verne
... -Así es, pero al avanzar hacia el fondo del golfo verá usted el fenómeno. Yo recuerdo haber visto la bahía de Tor completamente roja, como un lago de sangre. ...
En la línea 2221
del libro Veinte mil leguas de viaje submarino
del afamado autor Julio Verne
... Entre los peces que entrevimos apenas Conseil y yo, citaré a título de inventario los blanquecinos fierasfers, que pasaban como inaprehensibles vapores; los congrios y morenas, serpientes de tres o cuatro metros, ornadas de verde, de azul y de amarillo; las merluzas, de tres pies de largo, cuyo hígado ofrece un plato delicado; las cepolas tenioideas, que flotaban como finas algas; las triglas, que los poetas llaman peces lira y los marinos peces silbantes, cuyos hocicos se adornan con dos láminas triangulares y dentadas que se asemejan al instrumento tañido por el viejo Homero, y triglas golondrinas que nadaban con la rapidez del pájaro del que han tomado su nombre; holocentros de cabeza roja y con la aleta dorsal guarnecida de filamentos; sábalos, salpicados de manchas negras, grises, marrones, azules, verdes y amarillas, que son sensibles al sonido argentino de las campanillas; espléndidos rodaballos, esos faisanes del mar, con forma de rombo, aletas amarillentas con puntitos oscuros y cuya parte superior, la del lado izquierdo, está generalmente veteada de marrón y de amarillo; y, por último, verdaderas bandadas de salmonetes, la versión marítima tal vez de las aves del paraíso, los mismos que en otro tiempo pagaban los romanos hasta diez mil sestercios por pieza, y que hacían morir a la mesa para seguir con mirada cruel sus cambios de color, desde el rojo cinabrio de la vida hasta la palidez de la muerte. ...
En la línea 3367
del libro Veinte mil leguas de viaje submarino
del afamado autor Julio Verne
... El buque se mantenía a dos millas de nosotros. Se había acercado, marchando hacia ese brillo fosforescente que señalaba la presencia del Nautilus. Vi sus luces de posición, verde y roja, y su fanal blanco suspendido del estay de mesana. Una vaga reverberación iluminaba su aparejo e indicaba que sus calderas habían sido llevadas al máximo de presión. Haces de chispas y escorias de carbones encendidas se escapaban de sus chimeneas e iluminaban la noche. ...
En la línea 616
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... — Sí - exclamé -. Estella agitaba una bandera azul, yo una roja y la señorita Havisham hacía ondear, sacándola por la ventanilla de su coche, otra tachonada de estrellas doradas. Además, todos blandíamos nuestras espadas y dábamos vivas. ...
En la línea 2000
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... A nuestra llegada a Dinamarca encontramos al rey y a la reina de aquel país sentados en dos sillones y sobre una mesa de cocina, celebrando una reunión de la corte. Toda la nobleza danesa estaba allí, al servicio de sus reyes. Esa nobleza consistía en un muchacho aristócrata que llevaba unas botas de gamuza de algún antepasado gigantesco; en un venerable par, de sucio rostro, que parecía haber pertenecido al pueblo durante la mayor parte de su vida, y en la caballería danesa, con un peine en el cabello y un par de calzas de seda blanca y que en conjunto ofrecía aspecto femenino. Mi notable conciudadano permanecía tristemente a un lado, con los brazos doblados, y yo sentí el deseo de que sus tirabuzones y su frente hubiesen sido más naturales. A medida que transcurría la representación se presentaron varios hechos curiosos de pequeña importancia. El último rey de aquel país no solamente parecía haber sufrido tos en la época de su muerte, sino también habérsela llevado a la tumba, sin desprenderse de ella cuando volvió entre los mortales. El regio aparecido llevaba un fantástico manuscrito arrollado a un bastón y al cual parecía referirse de vez en cuando, y, además, demostraba cierta ansiedad y tendencia a perder esta referencia, lo cual daba a entender que gozaba aún de la condición mortal. Por eso tal vez la sombra recibió el consejo del público de que «lo doblase mejor», recomendación que aceptó con mucho enojo. También podía notarse en aquel majestuoso espíritu que, a pesar de que fingía haber estado ausente durante mucho tiempo y recorrido una inmensa distancia, procedía, con toda claridad, de una pared que estaba muy cerca. Por esta causa, sus terrores fueron acogidos en broma. A la reina de Dinamarca, dama muy regordeta, aunque sin duda alguna históricamente recargada de bronce, el público la juzgó como sobrado adornada de metal; su barbilla estaba unida a su diadema por una ancha faja de bronce, como si tuviese un grandioso dolor de muelas; tenía la cintura rodeada por otra, así como sus brazos, de manera que todos la señalaban con el nombre de «timbal». El noble joven que llevaba las botas ancestrales era inconsecuente al representarse a sí mismo como hábil marino, notable actor, experto cavador de tumbas, sacerdote y persona de la mayor importancia en los asaltos de esgrima de la corte, ante cuya autoridad y práctica se juzgaban las mejores hazañas. Esto le condujo gradualmente a que el público no le tuviese ninguna tolerancia y hasta, al ver que poseía las sagradas órdenes y se negaba a llevar a cabo el servicio fúnebre, a que la indignación contra él fuese general y se exteriorizara por medio de las nueces que le arrojaban. 121 Últimamente, Ofelia fue presa de tal locura lenta y musical, que cuando, en el transcurso del tiempo, se quitó su corbata de muselina blanca, la dobló y la enterró, un espectador huraño que hacía ya rato se estaba enfriando su impaciente nariz contra una barra de hierro en la primera fila del público, gruñó: - Ahora que han metido al niño en la cama, vámonos a cenar. Lo cual, por lo menos, era una incongruencia. Todos estos incidentes se acumularon de un modo bullicioso sobre mi desgraciado conciudadano. Cada vez que aquel irresoluto príncipe tenía que hacer una pregunta o expresar una duda, el público se apresuraba a contestarle. Por ejemplo, cuando se trató de si era más noble sufrir, unos gritaron que sí y otros que no; y algunos, sin decidirse entre ambas opiniones, le aconsejaron que lo averiguara echando una moneda a cara o cruz. Esto fue causa de que entre el público se empeñase una enconada discusión. Cuando preguntó por qué las personas como él tenían que arrastrarse entre el cielo y la tierra, fue alentado con fuertes gritos de los que le decían «¡Atención!» Al aparecer con una media desarreglada, desorden expresado, de acuerdo con el uso, por medio de un pliegue muy bien hecho en la parte superior, y que, según mi opinión, se lograba por medio de una plancha, surgió una discusión entre el público acerca de la palidez de su pierna y también se dudó de si se debería al susto que le dio el fantasma. Cuando tomó la flauta, evidentemente la misma que se empleó en la orquesta y que le entregaron en la puerta, el público, unánimemente, le pidió que tocase el Rule Britania. Y mientras recomendaba al músico no tocar de aquella manera, el mismo hombre huraño que antes le interrumpiera dijo: «Tú, en cambio, no tocas la flauta de ningún modo; por consiguiente, eres peor que él.» Y lamentó mucho tener que añadir que las palabras del señor Wopsle eran continuamente acogidas con grandes carcajadas. Pero le esperaba lo más duro cuando llegó la escena del cementerio. Éste tenía la apariencia de un bosque virgen; a un lado había una especie de lavadero de aspecto eclesiástico y al otro una puerta semejante a una barrera de portazgo. El señor Wopsle llevaba una capa negra, y como lo divisaran en el momento de entrar por aquella puerta, algunos se apresuraron a avisar amistosamente al sepulturero, diciéndole: «Cuidado. Aquí llega el empresario de pompas fúnebres para ver cómo va tu trabajo.» Me parece hecho muy conocido, en cualquier país constitucional, que el señor Wopsle no podía dejar el cráneo en la tumba, después de moralizar sobre él, sin limpiarse los dedos en una servilleta blanca que se sacó del pecho; pero ni siquiera tan inocente e indispensable acto pasó sin que el público exclamara, a guisa de comentario: «¡Mozo!» La llegada del cadáver para su entierro, en una caja negra y vacía, cuya tapa se cayó, fue la señal de la alegría general, que aumentó todavía al descubrir que entre los que llevaban la caja había un individuo a quien reconoció el público. La alegría general siguió al señor Wopsle en toda su lucha con Laertes, en el borde del escenario y de la tumba, y ni siquiera desapareció cuando hubo derribado al rey desde lo alto de la mesa de cocina y luego se murió, pulgada a pulgada y desde los tobillos hacia arriba. Al empezar habíamos hecho algunas débiles tentativas para aplaudir al señor Wopsle, pero fue evidente que no serían eficaces y, por lo tanto, desistimos de ello. Así, pues, continuamos sentados, sufriendo mucho por él, pero, sin embargo, riéndonos con toda el alma. A mi pesar, me reí durante toda la representación, porque, realmente, todo aquello resultaba muy gracioso; y, no obstante, sentí la impresión latente de que en la alocución del señor Wopsle había algo realmente notable, no a causa de antiguas asociaciones, según temo, sino porque era muy lenta, muy triste, lúgubre, subía y bajaba y en nada se parecía al modo con que un hombre, en cualquier circunstancia natural de muerte o de vida, pudiese expresarse acerca de algún asunto. Cuando terminó la tragedia y a él le hicieron salir para recibir los gritos del público, dije a Herbert: - Vámonos en seguida, porque, de lo contrario, corremos peligro de encontrarle. Bajamos tan aprisa como pudimos, pero aún no fuimos bastante rápidos, porque junto a la puerta había un judío, con cejas tan grandes que no podían ser naturales y que cuando pasábamos por su lado se fijó en mí y preguntó: - ¿El señor Pip y su amigo? No hubo más remedio que confesar la identidad del señor Pip y de su amigo. -El señor Waldengarver-dijo el hombre-quisiera tener el honor… - ¿Waldengarver? - repetí. Herbert murmuró junto a mi oído: -Probablemente es Wopsle. - ¡Oh! - exclamé -. Sí. ¿Hemos de seguirle a usted? - Unos cuantos pasos, hagan el favor. En cuanto estuvimos en un callejón lateral, se volvió, preguntando: - ¿Qué le ha parecido a ustedes su aspecto? Yo le vestí. 122 Yo no sabía, en realidad, cuál fue su aspecto, a excepción de que parecía fúnebre, con la añadidura de un enorme sol o estrella danesa que le colgaba del cuello, por medio de una cinta azul, cosa que le daba el aspecto de estar asegurado en alguna extraordinaria compañía de seguros. Pero dije que me había parecido muy bien. - En la escena del cementerio - dijo nuestro guía -tuvo una buena ocasión de lucir la capa. Pero, a juzgar por lo que vi entre bastidores, me pareció que al ver al fantasma en la habitación de la reina, habría podido dejar un poco más al descubierto las medias. Asentí modestamente, y los tres atravesamos una puertecilla de servicio, muy sucia y que se abría en ambas direcciones, penetrando en una especie de calurosa caja de embalaje que había inmediatamente detrás. Allí, el señor Wopsle se estaba quitando su traje danés, y había el espacio estrictamente suficiente para mirarle por encima de nuestros respectivos hombros, aunque con la condición de dejar abierta la puerta o la tapa de la caja. - Caballeros - dijo el señor Wopsle -. Me siento orgulloso de verlos a ustedes. Espero, señor Pip, que me perdonará el haberle hecho llamar. Tuve la dicha de conocerle a usted en otros tiempos, y el drama ha sido siempre, según se ha reconocido, un atractivo para las personas opulentas y de nobles sentimientos. Mientras tanto, el señor Waldengarver, sudando espantosamente, trataba de quitarse sus martas principescas. - Quítese las medias, señor Waldengarver-dijo el dueño de aquéllas; - de lo contrario, las reventará y con ellas reventará treinta y cinco chelines. Jamás Shakespeare pudo lucir un par más fino que éste. Estése quieto en la silla y déjeme hacer a mí. Diciendo así, se arrodilló y empezó a despellejar a su víctima, quien, al serle sacada la primera media, se habría caído atrás, con la silla, pero se salvó de ello por no haber sitio para tanto. Hasta entonces temí decir una sola palabra acerca de la representación. Pero en aquel momento, el señor Waldengarver nos miró muy complacido y dijo: - ¿Qué les ha parecido la representación, caballeros? Herbert, que estaba tras de mí, me tocó y al mismo tiempo dijo: - ¡Magnífica! Como es natural, yo repetí su exclamación, diciendo también: - ¡Magnífica! - ¿Les ha gustado la interpretación que he dado al personaje, caballeros? -preguntó el señor Waldengarver con cierto tono de protección. Herbert, después de hacerme una nueva seña por detrás de mí, dijo: - Ha sido una interpretación exuberante y concreta a un tiempo. Por esta razón, y como si yo mismo fuese el autor de dicha opinión, repetí: - Exuberante y concreta a un tiempo. -Me alegro mucho de haber merecido su aprobación, caballeros - dijo el señor Waldengarver con digno acento, a pesar de que en aquel momento había sido arrojado a la pared y de que se apoyaba en el asiento de la silla. - Pero debo advertirle una cosa, señor Waldengarver - dijo el hombre que estaba arrodillado, - en la que no pensó usted durante su representación. No me importa que alguien piense de otra manera. Yo he de decirselo. No hace usted bien cuando, al representar el papel de Hamlet, pone usted sus piernas de perfil. El último Hamlet que vestí cometió la misma equivocación en el ensayo, hasta que le recomendé ponerse una gran oblea roja en cada una de sus espinillas, y entonces en el ensayo (que ya era el último), yo me situé en la parte del fondo de la platea y cada vez que en la representación se ponía de perfil, yo le decía: «No veo ninguna oblea». Y aquella noche la representación fue magnífica. El señor Waldengarver me sonrió, como diciéndome: «Es un buen empleado y le excuso sus tonterías.» Luego, en voz alta, observó: -Mi concepto de este personaje es un poco clásico y profundo para el público; pero ya mejorará éste, mejorará sin duda alguna. - No hay duda de que mejorará - exclamamos a coro Herbert y yo. - ¿Observaron ustedes, caballeros - dijo el señor Waldengarver -, que en el público había un hombre que trataba de burlarse del servicio… , quiero decir, de la representación? Hipócritamente contestamos que, en efecto, nos parecía haberlo visto, y añadí: -Sin duda estaba borracho. - ¡Oh, no! ¡De ninguna manera! - contestó el señor Wopsle -. No estaba borracho. Su amo ya habrá cuidado de evitarlo. Su amo no le permitiría emborracharse. 123 - ¿Conoce usted a su jefe? - pregunté. El señor Wopsle cerró los ojos y los abrió de nuevo, realizando muy despacio esta ceremonia. - Indudablemente, han observado ustedes - dijo - a un burro ignorante y vocinglero, con la voz ronca y el aspecto revelador de baja malignidad, a cuyo cargo estaba el papel (no quiero decir que lo representó) de Claudio, rey de Dinamarca. Éste es su jefe, señores. Así es esta profesión. Sin comprender muy bien si deberíamos habernos mostrado más apenados por el señor Wopsle, en caso de que éste se desesperase, yo estaba apurado por él, a pesar de todo, y aproveché la oportunidad de que se volviese de espaldas a fin de que le pusieran los tirantes - lo cual nos obligó a salir al pasillo - para preguntar a Herbert si le parecía bien que le invitásemos a cenar. Mi compañero estuvo conforme, y por esta razón lo hicimos y él nos acompañó a la Posada de Barnard, tapado hasta los ojos. Hicimos en su obsequio cuanto nos fue posible, y estuvo con nosotros hasta las dos de la madrugada, pasando revista a sus éxitos y exponiendo sus planes. He olvidado en detalle cuáles eran éstos, pero recuerdo, en conjunto, que quería empezar haciendo resucitar el drama y terminar aplastándolo, pues su propia muerte lo dejaría completa e irremediablemente aniquilado y sin esperanza ni oportunidad posible de nueva vida. Muy triste me acosté, y con la mayor tristeza pensé en Estella. Tristemente soñé que habían desaparecido todas mis esperanzas, que me veía obligado a dar mi mano a Clara, la novia de Herbert, o a representar Hamlet con el espectro de la señorita Havisham, ello ante veinte mil personas y sin saber siquiera veinte palabras de mi papel. ...
En la línea 2033
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Pasaron algunas semanas sin que ocurriese cambio alguno. Esperábamos noticias de Wemmick, pero éste no daba señales de vida. Si no le hubiese conocido más que en el despacho de Little Britain y no hubiera gozado del privilegio de ser un concurrente familiar al castillo, podría haber llegado a dudar de él; pero como le conocía muy bien, no llegué a sentir tal recelo. Mis asuntos particulares empezaron a tomar muy feo aspecto, y más de uno de mis acreedores me dirigió apremiantes peticiones de dinero. Yo mismo llegué a conocer la falta de dinero (quiero decir, de dinero disponible en mi bolsillo), y, así, no tuve más remedio que convertir en numerario algunas joyas que poseía. Estaba resuelto a considerar que sería una especie de fraude indigno el aceptar más dinero de mi 182 protector, dadas las circunstancias y en vista de la incertidumbre de mis pensamientos y de mis planes. Por consiguiente, valiéndome de Herbert, le mandé la cartera, a la que no había tocado, para que él mismo la guardase, y experimenté cierta satisfacción, aunque no sé si legítima o no, por el hecho de no haberme aprovechado de su generosidad a partir del momento en que se dio a conocer. A medida que pasaba el tiempo, empecé a tener la seguridad de que Estella se habría casado ya. Temeroso de recibir la confirmación de esta sospecha, aunque no tenía la convicción, evité la lectura de los periódicos y rogué a Herbert, después de confiarle las circunstancias de nuestra última entrevista, que no volviese a hablarme de ella. Ignoro por qué atesoré aquel jirón de esperanza que se habían de llevar los vientos. E1 que esto lea, ¿no se considerará culpable de haber hecho lo mismo el año anterior, el mes pasado o la semana última? Llevaba una vida muy triste y desdichada, y mi preocupación dominante, que se sobreponía a todas las demás, como un alto pico que dominara a una cordillera, jamás desaparecía de mi vista. Sin embargo, no hubo nuevas causas de temor. A veces, no obstante, me despertaba por las noches, aterrorizado y seguro de que lo habían prendido; otras, cuando estaba levantado, esperaba ansioso los pasos de Herbert al llegar a casa, temiendo que lo hiciera con mayor apresuramiento y viniese a darme una mala noticia. A excepción de eso y de otros imaginarios sobresaltos por el estilo, pasó el tiempo como siempre. Condenado a la inacción y a un estado constante de dudas y de temor, solía pasear a remo en mi bote, y esperaba, esperaba, del mejor modo que podía. A veces, la marea me impedía remontar el río y pasar el Puente de Londres; en tales casos solía dejar el bote cerca de la Aduana, para que me lo llevaran luego al lugar en que acostumbraba dejarlo amarrado. No me sabía mal hacer tal cosa, pues ello me servía para que, tanto yo como mi bote, fuésemos conocidos por la gente que vivía o trabajaba a orillas del río. Y de ello resultaron dos encuentros que voy a referir. Una tarde de las últimas del mes de febrero desembarqué al oscurecer. Aprovechando la bajamar, había llegado hasta Greenwich y volví con la marea. El día había sido claro y luminoso, pero a la puesta del sol se levantó la niebla, lo cual me obligó a avanzar con mucho cuidado por entre los barcos. Tanto a la ida como a la vuelta observé la misma señal tranquilizadora en las ventanas de Provis. Todo marchaba bien. La tarde era desagradable y yo tenía frío, por lo cual me dije que, a fin de entrar en calor, iría a cenar inmediatamente; y como después de cenar tendría que pasar algunas tristes horas solo, antes de ir a la cama, pensé que lo mejor sería ir luego al teatro. El coliseo en que el señor Wopsle alcanzara su discutible triunfo estaba en la vecindad del río (hoy ya no existe), y resolví ir allí. Estaba ya enterado de que el señor Wops1e no logró su empeño de resucitar el drama, sino que, por el contrario, había contribuido mucho a su decadencia. En los programas del teatro se le había citado con mucha frecuencia e ignominiosamente como un negro fiel, en compañía de una niña de noble cuna y un mico. Herbert le vio representando un voraz tártaro, de cómicas propensiones, con un rostro de rojo ladrillo y un infamante gorro lleno de campanillas. Cené en un establecimiento que Herbert y yo llamábamos «el bodegón geográfico» porque había mapas del mundo en todos los jarros para la cerveza, en cada medio metro de los manteles y en los cuchillos (debiéndose advertir que, hasta ahora, apenas hay un bodegón en los dominios del lord mayor que no sea geográfico), y pasé bastante rato medio dormido sobre las migas de pan del mantel, mirando las luces de gas y caldeándome en aquella atmósfera, densa por la abundancia de concurrentes. Mas por fin me desperté del todo y salí en dirección al teatro. Allí encontré a un virtuoso contramaestre, al servicio de Su Majestad, hombre excelente, que para mí no tenía más defecto que el de llevar los calzones demasiado apretados en algunos sitios y sobrado flojos en otros, que tenía la costumbre de dar puñetazos en los sombreros para meterlos hasta los ojos de quienes los llevaban, aunque, por otra parte, era muy generoso y valiente y no quería oír hablar de que nadie pagase contribuciones, a pesar de ser muy patriota. En el bolsillo llevaba un saco de dinero, semejante a un budín envuelto en un mantel, y, valiéndose de tal riqueza, se casó, con regocijo general, con una joven que ya tenía su ajuar; todos los habitantes de Portsmouth (que sumaban nueve, según el último censo) se habían dirigido a la playa para frotarse las manos muy satisfechos y para estrechar las de los demás, cantando luego alegremente. Sin embargo, cierto peón bastante negro, que no quería hacer nada de lo que los demás le proponían, y cuyo corazón, según el contramaestre, era tan oscuro como su cara, propuso a otros dos compañeros crear toda clase de dificultades a la humanidad, cosa que lograron tan completamente (la familia del peón gozaba de mucha influencia política), que fue necesaria casi la mitad de la representación para poner las cosas en claro, y solamente se consiguió gracias a un honrado tendero que llevaba un sombrero blanco, botines negros y nariz roja, el cual, armado de unas parrillas, se metió en la caja de un reloj y desde allí escuchaba cuanto sucedía, salía y asestaba un parrillazo a todos aquellos a quienes no podía refutar lo que acababan de 183 decir. Esto fue causa de que el señor Wopsle, de quien hasta entonces no se había oído hablar, apareciese con una estrella y una jarretera, como ministro plenipotenciario del Almirantazgo, para decir que los intrigantes serían encarcelados inmediatamente y que se disponía a honrar al contramaestre con la bandera inglesa, como ligero reconocimiento de sus servicios públicos. El contramaestre, conmovido por primera vez, se secó, respetuoso, los ojos con la bandera, y luego, recobrando su ánimo y dirigiendo al señor Wopsle el tratamiento de Su Honor, solicitó la merced de darle el brazo. El señor Wopsle le concedió su brazo con graciosa dignidad, e inmediatamente fue empujado a un rincón lleno de polvo, mientras los demás bailaban una danza de marineros; y desde aquel rincón, observando al público con disgustada mirada, me descubrió. La segunda pieza era la pantomima cómica de Navidad, en cuya primera escena me supo mal reconocer al señor Wopsle, que llevaba unas medias rojas de estambre; su rostro tenía un resplandor fosfórico, y a guisa de cabello llevaba un fleco rojo de cortina. Estaba ocupado en la fabricación de barrenos en una mina, y demostró la mayor cobardía cuando su gigantesco patrono llegó, hablando con voz ronca, para cenar. Mas no tardó en presentarse en circunstancias más dignas; el Genio del Amor Juvenil tenía necesidad de auxilio -a causa de la brutalidad de un ignorante granjero que se oponía a que su hija se casara con el elegido de su corazón, para lo cual dejó caer sobre el pretendiente un saco de harina desde la ventana del primer piso, - y por esta razón llamó a un encantador muy sentencioso; el cual, llegando de los antípodas con la mayor ligereza, después de un viaje en apariencia bastante violento, resultó ser el señor Wopsle, que llevaba una especie de corona a guisa de sombrero y un volumen nigromántico bajo el brazo. Y como la ocupación de aquel hechicero en la tierra no era otra que la de atender a lo que le decían, a las canciones que le cantaban y a los bailes que daban en su honor, eso sin contar los fuegos artificiales de varios colores que le tributaban, disponía de mucho tiempo. Y observé, muy sorprendido, que lo empleaba en mirar con la mayor fijeza hacia mí, cosa que me causó extraordinario asombro. Había algo tan notable en la atención, cada vez mayor, de la mirada del señor Wopsle y parecía preocuparle tanto lo que veía, que por más que lo procuré me fue imposible adivinar la causa que tanto le intrigaba. Aún seguía pensando en eso cuando, una hora más tarde, salí del teatro y lo encontré esperándome junto a la puerta. - ¿Cómo está usted? - le pregunté, estrechándole la mano, cuando ya estábamos en la calle. - Ya me di cuenta de que me había visto. - ¿Que le vi, señor Pip? – replicó. - Sí, es verdad, le vi. Pero ¿quién era el que estaba con usted? - ¿Quién era? - Es muy extraño - añadió el señor Wopsle, cuya mirada manifestó la misma perplejidad que antes, - y, sin embargo, juraría… Alarmado, rogué al señor Wopsle que se explicara. - No sé si le vi en el primer momento, gracias a que estaba con usted - añadió el señor Wopsle con la misma expresión vaga y pensativa. - No puedo asegurarlo, pero… Involuntariamente miré alrededor, como solía hacer por las noches cuando me dirigía a mi casa, porque aquellas misteriosas palabras me dieron un escalofrío. - ¡Oh! Ya no debe de estar por aquí-observó el señor Wopsle. - Salió antes que yo. Le vi cuando se marchaba. Como tenía razones para estar receloso, incluso llegué a sospechar del pobre actor. Creí que sería una argucia para hacerme confesar algo. Por eso le miré mientras andaba a mi lado; pero no dije nada. -Me produjo la impresión ridícula de que iba con usted, señor Pip, hasta que me di cuenta de que usted no sospechaba siquiera su presencia. Él estaba sentado a su espalda, como si fuese un fantasma. Volví a sentir un escalofrío, pero estaba resuelto a no hablar, pues con sus palabras tal vez quería hacerme decir algo referente a Provis. Desde luego, estaba completamente seguro de que éste no se hallaba en el teatro… - Ya comprendo que le extrañan mis palabras, señor Pip. Es evidente que está usted asombrado. Pero ¡es tan raro! Apenas creerá usted lo que voy a decirle, y yo mismo no lo creería si me lo dijera usted. - ¿De veras? -Sin duda alguna. ¿Se acuerda usted, señor Pip, de que un día de Navidad, hace ya muchos años, cuando usted era niño todavía, yo comí en casa de Gargery, y que, al terminar la comida, llegaron unos soldados para que les recompusieran un par de esposas? - Lo recuerdo muy bien. 184 - ¿Se acuerda usted de que hubo una persecución de dos presidiarios fugitivos? Nosotros nos unimos a los soldados, y Gargery se lo subió a usted sobre los hombros; yo me adelanté en tanto que ustedes me seguían lo mejor que les era posible. ¿Lo recuerda? - Lo recuerdo muy bien. Y, en efecto, me acordaba mejor de lo que él podía figurarse, a excepción de la última frase. - ¿Se acuerda, también, de que llegamos a una zanja, y de que allí había una pelea entre los dos fugitivos, y de que uno de ellos resultó con la cara bastante maltratada por el otro? - Me parece que lo estoy viendo. - ¿Y que los soldados, después de encender las antorchas, pusieron a los dos presidiarios en el centro del pelotón y nosotros fuimos acompañándolos por los negros marjales, mientras las antorchas iluminaban los rostros de los presos… (este detalle tiene mucha importancia), en tanto que más allá del círculo de luz reinaban las tinieblas? - Sí - contesté -. Recuerdo todo eso. - Pues he de añadir, señor Pip, que uno de aquellos dos hombres estaba sentado esta noche detrás de usted. Le vi por encima del hombro de usted. «¡Cuidado!», pensé. Y luego pregunté, en voz alta: - ¿A cuál de los dos le pareció ver? -A1 que había sido maltratado por su compañero-contestó sin vacilar, - y no tendría inconveniente en jurar que era él. Cuanto más pienso en eso, más seguro estoy de que era él. - Es muy curioso - dije con toda la indiferencia que pude fingir, como si la cosa no me importara nada. - Es muy curioso. No puedo exagerar la inquietud que me causó esta conversación ni el terror especial que sentí al enterarme de que Compeyson había estado detrás de mí «como un fantasma». Si había estado lejos de mi mente alguna vez, a partir del momento en que se ocultó Provis era, precisamente, cuando se hallaba a menor distancia de mí, y el pensar que no me había dado cuenta de ello y que estuve tan distraído como para no advertirlo equivalía a haber cerrado una avenida llena de puertas que lo mantenía lejos de mí, para que, de pronto, me lo encontrase al lado. No podía dudar de que estaba en el teatro, puesto que estuve yo también, y de que, por leve que fuese el peligro que nos amenazara, era evidente que existía y que nos rodeaba. Pregunté al señor Wopsle acerca de cuándo entró aquel hombre en la sala, pero no pudo contestarme acerca de eso; me vio, y por encima de mi hombro vio a aquel hombre. Solamente después de contemplarlo por algún tiempo logró identificarlo; pero desde el primer momento lo asoció de un modo vago conmigo mismo, persuadido de que era alguien que se relacionara conmigo durante mi vida en la aldea. Le pregunté cómo iba vestido, y me contestó que con bastante elegancia, de negro, pero que, por lo demás, no tenía nada que llamara la atención. Luego le pregunté si su rostro estaba desfigurado, y me contestó que no, según le parecía. Yo tampoco lo creía, porque a pesar de mis preocupaciones, al mirar alrededor de mí no habría dejado de llamarme la atención un rostro estropeado. Cuando el señor Wopsle me hubo comunicado todo lo que podía recordar o cuanto yo pude averiguar por él, y después de haberle invitado a tomar un pequeño refresco para reponerse de las fatigas de la noche, nos separamos. Entre las doce y la una de la madrugada llegué al Temple, cuyas puertas estaban cerradas. Nadie estaba cerca de mí cuando las atravesé ni cuando llegué a mi casa. Herbert estaba ya en ella, y ante el fuego celebramos un importante consejo. Pero no se podía hacer nada, a excepción de comunicar a Wemmick lo que descubriera aquella noche, recordándole, de paso, que esperábamos sus instrucciones. Y como creí que tal vez le comprometería yendo con demasiada frecuencia al castillo, le informé de todo por carta. La escribí antes de acostarme, salí y la eché al buzón; tampoco aquella vez pude notar que nadie me siguiera ni me vigilara. Herbert y yo estuvimos de acuerdo en que lo único que podíamos hacer era ser muy prudentes. Y lo fuimos más que nunca, en caso de que ello fuese posible, y, por mi parte, nunca me acercaba a la vivienda de Provis más que cuando pasaba en mi bote. Y en tales ocasiones miraba a sus ventanas con la misma indiferencia con que hubiera mirado otra cosa cualquiera. ...
En la línea 564
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... «Como la sangre es roja, se verá menos sobre el rojo.» ...
En la línea 1395
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... El joven continuó su camino y desembocó en la plaza del Mercado, precisamente por el punto donde días atrás el matrimonio de comerciantes hablaba con Lisbeth. Pero la pareja no estaba. Raskolnikof se detuvo al reconocer el lugar, miró en todas direcciones y se acercó a un joven que llevaba una camisa roja y bostezaba a la puerta de un almacén de harina. ...
En la línea 3597
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... La señora Lipevechsel se puso tan roja como un pimiento y replicó a grandes voces que era Catalina Ivanovna la que no había tenido Vater, pero que ella tenía un Vater aus Berlin que llevaba largos redingotes y siempre iba haciendo « ¡puaf, puaf! » ...
En la línea 4517
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... En el jardín había igualmente varios veladores verdes con sillas. Un coro de malos cantantes y un payaso de nariz roja completamente borracho y extraordinariamente triste se encargaban de distraer al público. ...
En la línea 286
del libro Fantina Los miserables Libro 1
del afamado autor Victor Hugo
... Por fin partió para Tolón, donde llegó después de un viaje de veintisiete días, en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja; y entonces se borró todo lo que había sido en su vida, hasta su nombre, porque desde entonces ya no fue Jean Valjean, sino el número 24.601. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué fue de los siete niños? Pero, ¿a quién le importa? ...
En la línea 1051
del libro Fantina Los miserables Libro 1
del afamado autor Victor Hugo
... - Muy bien -decía la voz-. Completa la obra. Destruye esos candelabros. ¡Aniquila el pasado! ¡Olvida al obispo! ¡Olvídalo todo! ¡Condena a Champmathieu! ¡Apláudete! Ya está todo resuelto; un hombre, un inocente, cuyo único crimen es tu nombre, va a concluir sus días en la abyección y en el horror. ¡Muy bien! Sé hombre respetable, sigue siendo el señor alcalde, enriquece al pueblo, alimenta a los pobres, educa a los niños, vive feliz, virtuoso y admirado, que mientras tú estás aquí rodeado de alegría y de luz, otro usará tu chaqueta roja, llevará tu nombre en la ignominia y arrastrará tu cadena en el presidio. Sí, lo has solucionado muy bien. ¡Ah, miserable! Oirás acá abajo muchas bendiciones, pero todas esas bendiciones caerán a tierra antes de llegar al cielo, y allá sólo llegará la maldición. ...
En la línea 1057
del libro Fantina Los miserables Libro 1
del afamado autor Victor Hugo
... Tendría que despedirse de esa vida tan buena, tan pura; de las miradas de amor y agradecimiento que se fijaban en él. En vez de eso pasaría por el presidio, el cepo, la chaqueta roja, la cadena al pie, el calabozo, y todos los horrores conocidos. ¡A su edad y después de lo que había sido! Si fuera joven todavía, pero anciano y ser tuteado por todo el mundo, humillado por el carcelero, apaleado; llevar los pies desnudos en los zapatos herrados; presentar mañana y tarde su pierna al martillo de la ronda que examina los grilletes. ...
En la línea 1132
del libro Fantina Los miserables Libro 1
del afamado autor Victor Hugo
... El portero entró con Cochepaille, Chenildieu y Brevet, todos vestidos con chaqueta roja. ...
En la línea 210
del libro Un viaje de novios
del afamado autor Emilia Pardo Bazán
... Al glosar así su dicha, quitábase Miranda el sombrero y buscaba en los bolsillos del sobretodo la gorrilla de viaje roja y negra a cuarterones. Hay movimientos que por instinto nos recuerdan otros, cuando los ejecutamos. El antebrazo de Miranda, al descender, notó un vacío, la falta de algo que antes le estorbaba. Y el dueño del antebrazo, al advertirlo, dio brusco salto, y empezó a mirarse de abajo arriba, y las manos trémulas recorrieron y palparon el pecho y la cintura sin hallar nada; y la boca, impaciente y colérica, soltó en voz ahogada tacos, ternos y votos redondos; y el puño cerrado hirió la desmemoriada frente, como evocando el recuerdo con aquel cachete expresivo: llamado así el recuerdo, acudió por último; al cenar, habíase quitado la cartera, que le molestaba para comer, y puéstola a su lado sobre una silla vacante. Allí debía de estar. Era forzoso recogerla. Pero, ¡y el tren que iba a salir! Ya roncaban las chimeneas, bufando como erizados gatos, y dos o tres silbos agudos preludiaban la marcha. Miranda tuvo un segundo de indecisión. ...
En la línea 384
del libro Un viaje de novios
del afamado autor Emilia Pardo Bazán
... Lucía se abanicaba con un periódico dispuesto por Artegui en forma de concha, y leves gotitas transparentes de sudor salpicaban su rosada nuca, sus sienes y su barbilla: de cuando en cuando las embebía con el pañuelo: los mechones del cabello, lacios, se pegaban a su frente. Desabrochose el cuello almidonado, se quitó la corbata, que la estrangulaba, y se recostó, dando indicios de gran desmadejamiento, en la esquina. A fin de refrescar un poco el interior, corrió Artegui las cortinillas todas ante los bajos vidrios, y una luz vaga y misteriosa, azulada, un sereno ambiente, formaban allí, algo de gruta submarina, añadiendo a la ilusión el ruido del tren, no muy distinto del mugir del Océano. Insensible al cálido día, Artegui levantaba la cortina un poco, se asomaba, miraba el país, los robledales, la sierra, los valles profundos. Una vez acertó a ver pintoresca romería. Fue rápido y fugaz el cuadro, pero no tanto que no distinguiese a la gente siguiendo el sendero angosto, escapulario al cuello, a pie o en carretas de bueyes, cubiertos con boina roja o azul los hombres, las mujeres tocadas con pañolitos blancos. Parecía el desfile la bajada de los pastores en un Nacimiento; el sol claro, alumbrando plenamente las figuras, les daba la crudeza de tonos de muñecos de barro pintado. Artegui llamó a Lucía, que alzando la cortina a su vez, echó el cuerpo fuera, hasta que una revuelta del camino y la rapidez del tren borraron el cuadro. ...
En la línea 764
del libro Un viaje de novios
del afamado autor Emilia Pardo Bazán
... La única persona que se consagró a que Pilar observase el régimen saludable, fue, pues, Lucía. Hízolo movida de la necesidad de abnegación que experimentan las naturalezas ricas y jóvenes, a quienes su propia actividad tortura y han menester encaminarla a algún fin, y del instinto que impulsa a dar de comer al animal a quien todos descuidan, o a coger de la mano al niño abandonado en la calle. Al alcance de Lucía sólo estaba Pilar, y en Pilar puso sus afectos. Perico Gonzalvo no simpatizaba con Lucía, encontrándola muy provinciana y muy poco mujer en cuanto a las artes de agradar. Miranda, ya un tanto rejuvenecido por los favorables efectos de la primer semana de aguas, se iba con Perico al Casino, al Parque, enderezando la espina dorsal y retorciéndose otra vez los bigotes. Quedaban pues frente a frente las dos mujeres. Lucía se sujetaba en todo al método de la enferma. A las seis dejaba pasito el lecho conyugal y se iba a despertar a la anémica, a fin de que el prolongado sueño no le causase peligrosos sudores. Sacabala presto al balcón del piso bajo, a respirar el aire puro de la mañanita, y gozaban ambas del amanecer campesino, que parecía sacudir a Vichy, estremeciéndole con una especie de anhelo madrugador. Comenzaba muy temprano la vida cotidiana en la villa termal, porque los habitantes, hosteleros de oficio casi todos durante la estación de aguas, tenían que ir a la compra y apercibirse a dar el almuerzo a sus huéspedes cuando éstos volviesen de beber el primer vaso. Por lo regular, aparecía el alba un tanto envuelta en crespones grises, y las copas de los grandes árboles susurraban al cruzarlas el airecillo retozón. Pasaba algún obrero, larga la barba, mal lavado y huraño el semblante, renqueando, soñoliento, el espinazo arqueado aún por la curvatura del sueño de plomo a que se entregaran la víspera sus miembros exhaustos. Las criadas de servir, con el cesto al brazo, ancho mandil de tela gris o azul, pelo bien alisado -como de mujer que sólo dispone en el día de diez minutos para el tocador y los aprovecha-, iban con paso ligero, temerosas de que se les hiciese tarde. Los quintos salían de un cuartel próximo, derechos, muy abotonados de uniforme, las orejas coloradas con tanto frotárselas en las abluciones matinales, el cogote afeitado al rape, las manos en los bolsillos del pantalón, silbando alguna tonada. Una vejezuela, con su gorra muy blanca y limpia, remangado el traje, barría con esmero las hojas secas esparcidas por la acera de asfalto; seguíala un faldero que olfateaba como desorientado cada montón de hojas reunido por la escoba diligente. Carros se velan muchísimos y de todas formas y dimensiones, y entreteníase Lucía en observarlos y compararlos. Algunos, montados en dos enormes ruedas, iban tirados por un asnillo de impacientes orejas, y guiados por mujeres de rostro duro y curtido, que llevaban el clásico sombrero borbonés, especie de esportilla de paja con dos cintas de terciopelo negro cruzadas por la copa: eran carros de lechera: en la zaga, una fila de cántaros de hojalata encerraba la mercancía. Las carretas de transportar tierra y cal eran más bastas y las movía un forzudo percherón, cuyos jaeces adornaban flecos de lana roja. Al ir de vacío rodaban con cierta dejadez, y al volver cargados, el conductor manejaba la fusta, el caballo trotaba animosamente y repiqueteaban las campanillas de la frontalera. Si hacía sol, Lucía y Pilar bajaban al jardinete y pegaban el rostro a los hierros de la verja; pero en las mañanas lluviosas quedábanse en el balcón, protegidas por los voladizos del chalet, y escuchando el rumor de las gotas de lluvia, cayendo aprisa, aprisa, con menudo ruido de bombardeo, sobre las hojas de los plátanos, que crujían como la seda al arrugarse. ...
En la línea 917
del libro Un viaje de novios
del afamado autor Emilia Pardo Bazán
... Prefería Miranda el salón de lectura, donde hallaba cantidad de periódicos españoles, incluso el órgano de Colmenar, que leía dándose tono de hombre político. A Perico se le encontraba con más frecuencia en otro departamento tétrico como una espelunca, las paredes color de avellana tostada, los cortinajes gris sucio con franjas rojas, donde una hilera de bancos de gutapercha moteada hacía frente a otra hilera de mesas, cubiertas con el sacramental, melodramático y resobadísimo tapete verde. Así como la marea al retirarse va dejando en la playa orlas paralelas de algas, así se advertían en los respaldos de los bancos de gutapercha roja series de capas de mugre, depositadas por la cabeza y espaldas de los jugadores, señales que iban en aumento desde el primer banco hasta el último, conforme se ascendía del inofensivo piquet al vertiginoso écarté, porque la hilera empezaba en el juego de sociedad, acabando en el de azar. Los bancos de la entrada estaban limpios, en comparación de los del fondo. Aquella pieza donde tan nefando culto se tributaba a la Ninfa de las aguas fue testigo de hartas proezas de Perico, que, por su semejanza con todas las de la misma laya, no merecen narrarse. Ni menos requiere ser descrito el espectáculo, caro a los novelistas, de las febriles peripecias que en torno de las mesas se sucedían. Tiene el juego en Vichy algo de la higiénica elegancia del pueblo todo, cuyos habitantes se complacen en repetir que en su villa nadie se levantó la tapa de los sesos por cuestión del tapete verde, como sucede en Mónaco a cada paso; de suerte que no se presta la sala del Casino a descripciones del género dramático espeluznante; allí el que pierde se mete las manos en los bolsillos, y sale mejor o peor humorado, según es de nervioso o linfático temperamento, pero convencido de la legalidad de su desplume, que le garantizan agentes de la Autoridad y comisionados de la Compañía arrendataria, presentes siempre para evitar fraudes, quimeras y otros lances, propios solamente de garitos de baja estofa, no de aquellas olímpicas regiones en que se talla calzados los guantes. Es de advertir que Perico, aun siendo de los que más ayudaban a engrasar y bruñir con la pomada de su pelo y el frote de sus lomos los bancos de gutapercha, no realizaba el tipo clásico del jugador que anda en estampas y aleluyas morales y edificantes. Cuando perdía, no le ocurrió jamás tirarse de los cabellos, blasfemar ni enseñar los puños a la bóveda celeste. Eso sí, él tomaba cuantas precauciones caben, a fin de no perder. Análogo es el juego a la guerra: dícese de ambos que los decide la suerte y el destino; pero harto saben los estratégicos consumados que una combinación a la vez instintiva y profunda, analítica y sintética, suele traerles atada de manos y pies la victoria. En una y otra lucha hay errores fatales de cálculo que en un segundo conducen al abismo, y en una y otra, si vencen de ordinario los hábiles, en ocasiones los osados lo arrollan todo y a su vez triunfan. Perico poseía a fondo la ciencia del juego, y además observaba atentamente el carácter de sus adversarios, método que rara vez deja de producir resultados felices. Hay personas que al jugar se enojan o aturden, y obran conforme al estado del ánimo, de tal manera, que es fácil sorprenderlas y dominarlas. Quizá la quisicosa indefinible que llaman vena, racha o cuarto de hora no es sino la superioridad de un hombre sereno y lúcido sobre muchos ebrios de emoción. En resumen: Perico, que tenía movimientos vivos y locuacidad inagotable, pero de hielo la cabeza, de tal suerte entendió las marchas y contramarchas, retiradas y avances de la empeñada acción que todos los días se libraba en el Casino, que después de varias fortunitas chicas, vino a caerle un fortunón, en forma de un mediano legajo de billetes de a mil francos, que se guardó apaciblemente en el bolsillo del chaleco, saliendo de allí con su paso y fisonomía de costumbre, y dejando al perdidoso dado a reflexionar en lo efímero de los bienes terrenales. Aconteció esto al otro día de aquel en que Lucía manifestara a Pilar tal interés por la salud de la madre de Artegui. Era Perico naturalmente desprendido, a menos que careciese de oro para sus diversiones, que entonces escatimaría un maravedí, y avisando a Pilar que estaba en el salón de Damas, reuniose con ella en la azotea, y le dijo dándole el brazo: ...
En la línea 1328
del libro Julio Verne
del afamado autor La vuelta al mundo en 80 días
... Mister Fogg, mistress Aouida y Fix se hallaron entre dos fuegos. Era demasiado tarde para huir.. Aquel torrente de hombres armados de bastones con puño de plomo y de rompe cabezas, era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron horriblemente atropellados al preservar a la joven Aouida. Mister Fogg, no menos flemático que de costumbre, quiso defender con esas armas naturales que la naturaleza ha puesto en el extremo de los brazos de todo inglés, pero inutilmente. Un enorme mocetón de perilla roja, tez encendida, ancho de espalda, que parecía ser el jefe de la cuadrilla, levantó su formidable puño sobre mister Fogg, y hubiera lastimado mucho al gentleman si Fix, por salvarlo, no hubiese recibido el golpe en su lugar. Un enorme chichón se desarrolló instantáneamente bajo el sombrero del 'detective' transformado en simple capucha. ...
En la línea 1452
del libro Julio Verne
del afamado autor La vuelta al mundo en 80 días
... El tren se había parado ante una señal roja, y el maquinista, así como el conductor, altercaban vivamente con un guardavía que habia sido enviado al encuentro del convoy por el jefe de Medicine Bow, la estación inmediata. Tomaban parte de la discusión algunos viajeros que se habían acercado, y entre otros, el referido coronel Proctor, con altaneras palabras e imperiosos ademanes. ...
En la línea 1682
del libro Julio Verne
del afamado autor La vuelta al mundo en 80 días
... En cuanto a Picaporte, roja la cara como el disco solar cuando se pone entre brumas, aspiraba aquel aire penetrante, dando rienda a sus esperanzas con el fondo de imperturbable confianza que las distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde, pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool. ...
Palabras parecidas a roja
La palabra asomaba
La palabra horizonte
La palabra brazo
La palabra camino
La palabra ternerillo
La palabra tarde
La palabra paja
Webs amigas:
Ciclos Fp de informática en León . Becas de Ciclos Formativos en Comunitat Valenciana . VPO en Teruel . - Vera Apartamentos Aparthotel Reina